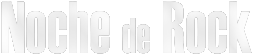Hay grupos que se ajustan a un molde y otros que directamente lo rompen. Gilipollaz pertenece a los segundos. Con Progresa Adecuadamente firman un disco que es un ejercicio de libertad absoluta: no cabe en un género y tampoco lo pretende.
A primera escucha podrías pensar que hay algo de jazz, y sí, lo hay, pero de una forma extraña. No es jazz en lo sonoro, ni en los clichés, ni en el estándar. Lo que tiene es la filosofía de la jam session, esa manera de lanzarse al vacío como un power trío que improvisa, se contesta a sí mismo, construye desde un loop mínimo y lo transforma hasta hacerlo irreconocible. Lo que menos hacen es jazz, y sin embargo el espíritu del jazz —el riesgo, la apertura, la sensación de que todo está por suceder— está presente en cada corte.
Lo que escuchamos es un cóctel donde caben math rock quirúrgico, funk espeso, riffs hard rockeros, ambient cinemático, fingerstyle acústico y hasta un doom progresivo con swing raro. No es que mezclen estilos por capricho: los atraviesan, los desfiguran y los convierten en otra cosa. Unas veces parecen un juego de carreras frenético, otras se vuelven funky de sala pequeña, otras se ponen en plan detectivesco nocturno y, de pronto, estallan como una intro de anime que no te veías venir.
Estructuras que nacen y mueren en segundos
Aquí no hay fórmulas clásicas de A-B-estribillo.
Lo que hay son estructuras que se rompen a sí mismas, canciones que parecen improvisaciones pero esconden un esqueleto interno, un mapa secreto. Los temas se mueven en una frontera extraña: parecen caóticos, pero al final reconoces un hilo conductor. Es como ver a alguien dibujar un garabato enloquecido que, de golpe, se convierte en un retrato perfecto.
Canciones que no se parecen a nada
— Mi madre es azafata (y viajar me sale a la mitad) se abre con un aire acústico inesperado: guitarras que tontean con el fingerstyle africano, resonancias de folk clásico, pero sin quedarse en lo obvio. No hay cuatro acordes y ya está, sino una sucesión de melodías y contramelodías que se van enredando como si la canción se inventara mientras la escuchas.
— Jaco Malfoy es un viaje audiovisual y sonoro. El videoclip es un caos lisérgico en plan road movie absurda (están buscando al batería Pablo Levin), y la música acompaña con cambios de beat, cortes abruptos y esa sensación de improvisación total que, aun así, cuenta una historia.
— Cohetes Vallejo entra con riffs cercanos al stoner, se mete de golpe en lo funky y se atreve con arreglos barrocos. Los acordes, lejos de ser clásicos, construyen texturas raras que recuerdan al postpunk oscuro de un Silent Hill, pero aquí reimaginado en clave luminosa y energética, como si de fondo sonara una intro detectivesca de anime.
— Me persigue un caniche es de lo más inclasificable: empieza como un punk acelerado con riff hard rockerillo, de pronto entran ladridos de caniche usados como recurso rítmico, y cuando piensas que ya no puede volverse más raro, se desliza hacia un doom jazzy progresivo que parece salido de otra banda.
— Lydian Kreyfor es un experimento juguetón: una mezcla imposible entre la intro de South Park, un ska folkie y el surrealismo colorido de Bob Esponja. Es absurdo, pero funciona.
Caos que también es narrativa
Lo interesante es que Gilipollaz no se queda en el simple pastiche. Sus canciones y videoclips parecen fragmentos caóticos, pero detrás hay siempre una especie de relato: un viaje, una búsqueda, un juego. No es psicodelia difusa ni improvisación gratuita: es un desorden hipervitaminado, un collage que se ordena solo cuando miras el conjunto.
Un viaje raro, pero magnético
Progresa Adecuadamente no es un disco fácil, ni busca serlo. Es un trabajo que abraza la improvisación, el cambio constante y la mezcla de estilos sin complejos. No es jazz, pero respira como una jam. No es math rock, pero tiene su precisión. No es metal, pero se asoma. Es todo eso y nada de eso.
Lo que sí es seguro: no deja indiferente. Te arrastra por paisajes muy distintos —unas veces carrera, otras funky, otras detectivesco, otras anime— y siempre termina sorprendiendo. Es de esos discos que o te enganchan para siempre o te vuelan la cabeza… pero no hay término medio.
Iñaki Lacuna